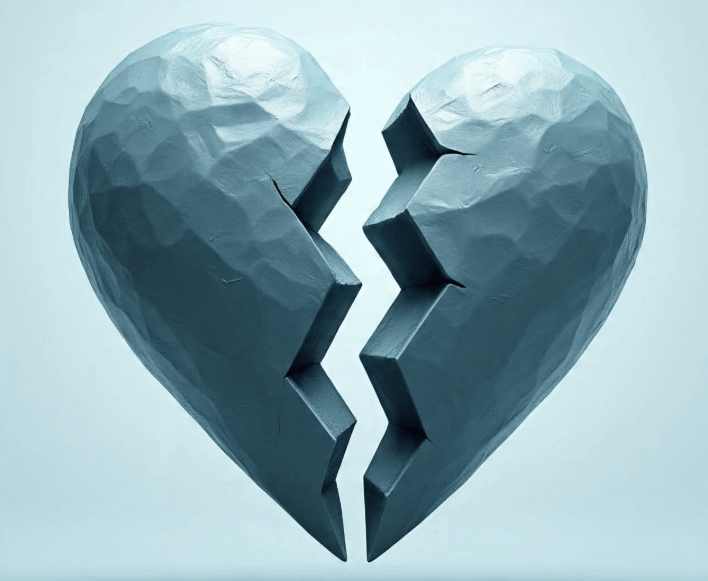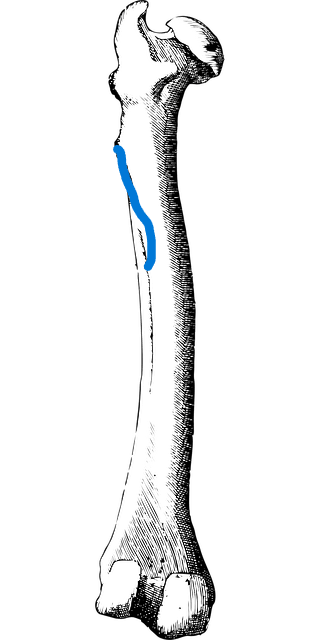El abuelo olvidado: En un geriátrico, un abuelo pasa años sin visitas… hasta que un niño de jardín empieza a ir todas las semanas a leerle cuentos.
Llevo tres años, cuatro meses y once días en esta habitación. No es que cuente obsesivamente, pero cuando no tienes nada más que hacer que mirar el techo y escuchar los pasos apresurados de las enfermeras, los números se vuelven tus únicos compañeros.
Mi nombre es Aurelio Mendoza, tengo ochenta y dos años, y mi familia me trajo aquí después de que me caí en la ducha. «Es lo mejor para ti, papá», me dijeron. «Estarás bien cuidado». Las primeras semanas vinieron religiosamente. Después, las visitas se espaciaron. Primero cada quince días, luego una vez al mes, después solo en navidades.
Hasta que dejaron de venir del todo.
Esa tarde de martes, como todas las tardes de martes de los últimos dos años, estaba en mi silla de ruedas junto a la ventana, viendo las hojas caer del viejo roble del patio, cuando escuché una vocecita que no reconocía.
—¿Usted es el señor Aurelio?
Me volví despacio. Un niño pequeño, de unos cinco años, me miraba con ojos enormes y curiosos. Llevaba una mochila casi tan grande como él y un libro en las manos.
—Sí, soy yo —le respondí, sorprendido—. ¿Y tú quién eres?
—Me llamo Mateo. Vengo del jardín de la esquina. La señorita Clara dice que usted necesita que le lean cuentos.
Me quedé callado un momento, procesando sus palabras.
—¿La señorita Clara?
—Sí, ella organiza visitas para los abuelitos que están solos. Me eligió a mí porque soy el que mejor lee de toda la sala de cinco.
El orgullo en su voz me hizo sonreír por primera vez en meses.
—¿Y qué libro traes ahí?
—»El principito» —dijo, alzando el librito como si fuera un tesoro—. ¿Quiere que se lo lea?
—Por favor —susurré.
Mateo arrimó una silla pequeña que había encontrado por ahí y se sentó a mi lado. Abrió el libro con cuidado, como si fuera muy frágil, y comenzó a leer con esa cadencia particular de los niños que recién aprenden:
—»Cuando yo tenía seis años vi una vez una magnífica lámina…»
Su voz era dulce e insegura, tropezaba con algunas palabras difíciles, pero seguía adelante con determinación. Yo lo escuchaba embobado, no tanto por la historia que conocía de memoria, sino por el milagro de tener a alguien ahí, leyendo para mí.
—Señor Aurelio —me dijo cuando terminó el primer capítulo—, ¿usted tiene nietos?
La pregunta me dolió más de lo que esperaba.
—Sí, tengo dos. Pero están muy ocupados con sus cosas.
—¿No vienen a visitarlo?
—No mucho —mentí.
Mateo frunció el ceño, pensativo.
—Bueno, ahora me tiene a mí. Voy a venir todos los martes.
Y cumplió su promesa.
Todos los martes a las tres de la tarde, después de sus clases, aparecía Mateo con su mochila gigante y algún libro nuevo. Primero terminamos «El principito», después leímos «Charlie y la fábrica de chocolate», luego «Las brujas» de Roald Dahl. Su lectura mejoraba semana a semana, pero yo había dejado de prestar atención solo al contenido. Me había enamorado de su presencia.
—Señor Aurelio —me dijo un martes, después de haber leído un capítulo de «Matilda»—, ¿por qué está siempre tan triste?
Su pregunta me tomó desprevenido.
—¿Parezco triste?
—Sí. Mamá dice que cuando las personas están tristes es porque extrañan a alguien. ¿Usted extraña a alguien?
Me quedé mirando sus ojitos sinceros. En ese momento decidí que merecía la verdad.
—Extraño a mi familia, Mateo. A veces las personas que queremos se olvidan de nosotros.
—¿Como cuando yo me olvido de darle de comer a mi pez?
—Algo así, pero peor.
Mateo se quedó pensando, balanceando las piernas desde la silla.
—¿Sabe qué? Yo nunca me voy a olvidar de usted.
Y no se olvidó.
Pasaron los meses. Mateo creció un poco, sus lecturas se volvieron más fluidas, más expresivas. Yo esperaba los martes como antes esperaba la navidad. Me arreglaba especialmente para él, me peinaba, me ponía mi camisa menos arrugada.
Un día llegó más callado que de costumbre.
—¿Qué pasa, campeón?
—Señor Aurelio, la señorita Clara dice que el próximo año voy a ir a una escuela nueva. Que queda lejos.
Se me encogió el corazón.
—Ah.
—Pero le prometí que siguiera viniendo. Le dije a mi mamá y ella dice que me va a traer en micro.
—Mateo, no puedes pedirle eso a tu mamá. Es muy lejos.
—¡Pero es que somos amigos! —protestó con los ojos llorosos—. ¡Los amigos no se abandonan!
Esa palabra, «abandonan», resonó en mi pecho como un eco doloroso.
—Tienes razón —le dije—. Los amigos no se abandonan.
Su último día en el jardín de la esquina, Mateo llegó con un regalo: un álbum de fotos que él mismo había armado. En la primera página había escrito con su letra irregular: «Para mi abuelo del corazón».
Las páginas estaban llenas de dibujos suyos: él y yo leyendo juntos, el roble del patio, la habitación, incluso había dibujado a las enfermeras. En la última página había pegado una foto que su mamá nos había tomado un martes cualquiera, los dos sonriendo con un libro en el medio.
—Para que no se olvide de mí —me dijo.
—Jamás podría olvidarme de ti, Mateo.
Nos abrazamos, y por primera vez en tres años, cuatro meses y muchos días más, lloré de felicidad en lugar de tristeza.
Mateo cumplió su promesa. Viene cada quince días ahora, acompañado por su mamá, una mujer dulce que me saluda como si fuera parte de su familia. Ya no lee cuentos infantiles; ahora estamos con «Don Quijote», y discutimos cada capítulo como dos intelectuales.
El otro día, mientras leía sobre las aventuras del Ingenioso Hidalgo, me dijo:
—Señor Aurelio, ¿sabe que usted cambió mi vida?
—¿Yo? —le pregunté sorprendido—. Mateo, tú cambiaste la mía.
—¿En serio?
—Antes de que llegaras, yo era como este geriátrico: un lugar donde las cosas van a esperar el final. Tú me enseñaste que la vida puede comenzar a cualquier edad, si hay alguien que quiera compartirla contigo.
Mateo sonrió, esa sonrisa que ilumina toda la habitación.
—Bueno, pero ahora tenemos que seguir leyendo. Quiero saber si Don Quijote encuentra a Dulcinea.
—La va a encontrar —le aseguré—. Las personas que buscan el amor verdadero siempre lo encuentran. Solo que a veces viene en formas que no esperamos.
Mientras Mateo retomaba la lectura, pensé en lo cierto que era eso. Yo había buscado el amor en las visitas de mi familia, en el reconocimiento, en el recuerdo. Pero el amor había llegado en la forma de un niño de cinco años con una mochila enorme y un corazón aún más grande.
Ahora, cuando la gente me pregunta por mi familia, les cuento de Mateo. Mi nieto del alma, mi compañero de aventuras literarias, mi prueba de que nunca es demasiado tarde para encontrar a alguien que te elija, que te visite, que te lea cuentos y te recuerde que sigues siendo parte del mundo.
Porque al final, la familia no siempre es la que nace contigo. A veces, es la que decides construir, un martes cualquiera, una página a la vez.